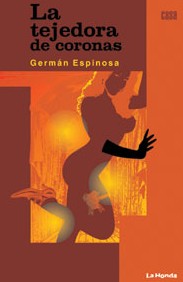Por Sebastián Pineda Buitrago
Tres años después
de Cien años de soledad,
publicada en Buenos Aires, apareció en 1970, en la orilla oriental del Río
de la Plata, en Montevideo, Los cortejos del diablo. La primera edición
se agotó en una semana. ¿Por qué en menos de tres años otra vez un novelista
del Caribe colombiano volvía a fascinar a los lectores del Río de la Plata?
¿Qué ocurría? ¿Tenía razón Alejo Carpentier, para quien el Caribe transmitía
por ósmosis realismo mágico, o Germán Espinosa había logrado imitar muy bien a
García Márquez?
Ninguna de las dos. La literatura del cartagenero no obedecía
al realismo mágico y ni siquiera se acercaba estilísticamente a la técnica de
su compatriota. La prosa de Los cortejos
del diablo escapa a la sintaxis tradicional, estalla en variados juegos del
lenguaje, como cuando habla el inquisidor de Cartagena, Juan de Mañozga, con retruécanos,
elipsis y otros giros sintácticos. La prosa se estructura como un poema
nocturno de León de Greiff (y De Greiff fue uno de los maestros de Espinosa). Además,
en Los cortejos del diablo se
advierte cómo en medio de lo fantástico aparecen disertaciones teológicas y
filosóficas sobre las brujas y los infieles, y una puesta en escena del
pensamiento del filósofo Baruch Spinoza.
En muy poco se parece a Cien años de
soledad, a juzgar por cómo describe al inquisidor Mañozga, personaje
histórico, sí, como alguien que detesta el sopor caribeño pero que en el fondo
ama su sensualidad.
"¿Por qué me vine a venir, soñando con falsos
boatos y virreinales embaucos, del lugar donde me correspondía estar y medrar,
las Cortes, coño, las Cortes, allí donde se forjan en un parpadeo eminencias y
las togas se cruzan con el filo de las espadas? ¿Por qué me vine a venir a una
tierra, tierra de Belcebú que nos hiela de calor, que nos sofoca de frío; a una
tierra, tierra de Lucifer esterilizada por el semen de Buziraco, pero
exuberante y pasmosa en su misma esterilidad, tierra en fin que devora o
vomita, según vengamos a sembrar o a recoger? ¡Ahora soy un esputo de soldados,
una resaca, una bazofia de río almacenada en sus bocas de dragón! ¡Ahora soy un
desecho de estas tierras malditas del Señor, tierras que, en vez de
conquistarlas, me han conquistado o, mejor, succionado, chupado, fosilizado,
hasta arraigarme como cizaña diabólica en lo más profundo de sus entrañas!
Mañozga escuchaba la carcajada helada de las brujas que revoloteaban arriba,
famélicas y vengativas, y un estremecimiento le recorría la espina dorsal."
De ahí que la primera y gran diferencia entre García Márquez y Espinosa tiene que ver con el modo de mirar el mundo.
García Márquez arroja sobre el mundo una sola gran visión cifrada en el mundo imaginario de Macondo, que es un síntesis afortunada y ligera del mundo latinoamericano. Sus novelas esenciales, aun las últimas, Del amor y otros demonios (1994) y Memoria de mis putas tristes (2003), siguen desenvolviéndose con la prosa clara y elástica de la saga de Macondo, portando la visión monoísta del narrador en tercera persona, mezclando tragedia griega y velocidad periodística. Desde su primera novela, La hojarasca (1955) hasta su última, Memoria de mis putas tristes (2003), podría decirse que se trata de un solo libro.
Diez años después de García Márquez, también en el Caribe colombiano, nació Germán Espinosa (1938-2007). En él se notan varios registros estilísticos, de lo que se deduce que arroja muchas miradas sobre el mundo, que sus puntos de vista son diversos. Si en García Márquez hay una acción permanente, en Espinosa hay eso y, sobre todo, una reflexión permanente. Sus mejores novelas poseen la velocidad de la novela negra y policial, el "thriller", al mismo tiempo que la musculatura del relato filosófico y reflexivo estilo Thomas Mann, Huxley o el propio Borges. Su preocupación por el estilo supera con creces el interés meramente narrativo.
Me pregunto si según la terminología de I. Berlin, ¿fue Gabo un erizo: conoció sólo una gran cosa? O fue un zorro: ¿conoció muchas cosas? La misma pregunta va para Espinosa.
Pero no nos compliquemos la vida. En la terminología de los poetas medievales, García Márquez fue un poeta del cantar de juglaría –folclórico, y en sus páginas aparecen juglares vallenatos: fue un novelista popular.
En cambio, Espinosa fue un poeta del cantar de clerecía –culto, en sus páginas aparece Voltaire, Pablo de Tarso, filósofos, fantasmas: fue un novelista para cierto público.
Ambos, Espinosa y García Márquez, compartieron el ámbito común del Caribe colombiano y gran parte de la materia de sus obras se hunde en esa geografía húmeda, preñada del amasijo esencial de las cosas de América. Allí, según La biografía del Caribe (1945) de Germán Arciniegas – ensayo precursor de Cien años de soledad y de La tejedora de coronas – se dio cita toda la civilización occidental. Por allí penetraron los primeros conquistadores.
García Márquez y Espinosa arrojan colores distintos sobre el Caribe. El primero, un color blanco-azuloso, mientras el segundo oscurece el espectro o lo matiza más. Quizás en ningún otra parte del mundo alumbre tanto el sol y sea más transparente el aire que en el Caribe equinoccial colombiano. La luz, de tan intensa, enceguece. Y precisamente, ¿cuál es el adjetivo substancial, el principal que sazona la narración de Cien años de soledad? Invito a comprobarlo: el adjetivo es “diáfano”. Todo es diáfano en Macondo: las habitaciones y los corredores de la casa de los Buendía, el río de piedras prehistóricas, las calles y las plantaciones que rodean al pueblo y por supuesto el témpano de hielo que Aureliano Buendía contempla sorprendido, sí: todo es diáfano; casi no hay escenas nocturnas ni momentos difusos, porque no lo permite la prosa de sintaxis clásica como tampoco la fraseología romántica. Todo quiere ser nítido como en la pantalla del cine.
Tal vez García Márquez y Espinosa cuenten con un punto de inicio común: la literatura fantástica. Los primeros libros de cuentos de los dos pertenecen a ese género que en nuestra literatura lo ayudó a impulsar Borges desde Buenos Aires. García Márquez compiló Ojos de perro azul con cuentos escritos entre 1947 y 1955. Fascinado con Huxley, Espinosa publicó los suyos bajo el título La noche de la trapa (1965). Pero ya sabemos cómo, desde La hojarasca, García Márquez se dejó arrastrar por el influjo de Faulkner y fue apoyando su fantasía en objetos familiares, de tal forma que lo fantástico apareciera como una especie de costumbrismo hasta llegar al realismo mágico. Espinosa, en cambio, permaneció siempre fiel a la literatura fantástica, con independencia de ajustarse o no a la realidad cotidiana, con la libertad de no querer vivir en el costumbrismo sino entre los libros, bajo un sistema filosófico o en otra época de la historia. Y si García Márquez insistió en el realismo mágico en los cuentos de La increíble y triste historia de la Cándida Eréndira y su abuela desalmada (1972), a su turno Espinosa volvió a la prosa culta, a la fantasía oscura o luciferina en los cuentos de Los doce infiernos (1976). Cada uno de estos cuentos gesta un infierno, porque entre otras cosas Espinosa no concibe un relato cuyos protagonistas sean querubines incorruptos. Tampoco se aleja de lo familiar o cotidiano. Al contrario, en dos cuentos se zambulle de lleno en el folclor colombiano: en el titulado “El rebelde Resurrección Gómez” toma el caso de un soldado del general Rafael Uribe que, al regresar después de la derrota en la guerra civil de 1875, se rebela en las filas del general minando y cuestionando la disciplina militar o castrense. En el titulado “Fábula del pescador y la sirena”, si parece deleitarse en los mitos populares del Tolú en el golfo de Morrosquillo, Espinosa de pronto nos sorprende imaginando la venganza del mar contra un apuesto pescador, cuya amante-sirena no es más que un manatí.